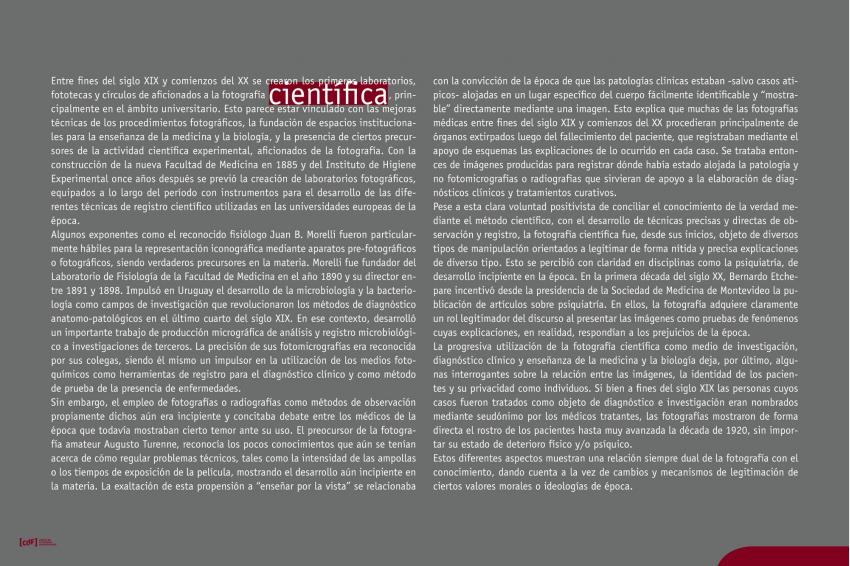Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX se crearon los primeros laboratorios, fototecas y círculos de aficionados a la fotografía científica , principalmente en el ámbito universitario. Esto parece estar vinculado con las mejoras técnicas de los procedimientos fotográficos, la fundación de espacios institucionales para la enseñanza de la medicina y la biología, y la presencia de ciertos precursores de la actividad científica experimental, aficionados de la fotografía. Con la construcción de la nueva Facultad de Medicina en 1885 y del Instituto de Higiene Experimental once años después se previó la creación de laboratorios fotográficos, equipados a lo largo del período con instrumentos para el desarrollo de las diferentes técnicas de registro científico utilizadas en las universidades europeas de la época.
Algunos exponentes como el reconocido fisiólogo Juan B. Morelli fueron particularmente hábiles para la representación iconográfica mediante aparatos pre-fotográficos o fotográficos, siendo verdaderos precursores en la materia. Morelli fue fundador del Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina en el año 1890 y su director entre 1891 y 1898. Impulsó en Uruguay el desarrollo de la microbiología y la bacteriología como campos de investigación que revolucionaron los métodos de diagnóstico anatomo-patológicos en el último cuarto del siglo XIX. En ese contexto, desarrolló un importante trabajo de producción micrográfica de análisis y registro microbiológico a investigaciones de terceros. La precisión de sus fotomicrografías era reconocida por sus colegas, siendo él mismo un impulsor en la utilización de los medios fotoquímicos como herramientas de registro para el diagnóstico clínico y como método de prueba de la presencia de enfermedades.
Sin embargo, el empleo de fotografías o radiografías como métodos de observación propiamente dichos aún era incipiente y concitaba debate entre los médicos de la época que todavía mostraban cierto temor ante su uso. El preocursor de la fotografía amateur Augusto Turenne, reconocía los pocos conocimientos que aún se tenían acerca de cómo regular problemas técnicos, tales como la intensidad de las ampollas o los tiempos de exposición de la película, mostrando el desarrollo aún incipiente en la materia. La exaltación de esta propensión a “enseñar por la vista” se relacionaba con la convicción de la época de que las patologías clínicas estaban -salvo casos atípicos- alojadas en un lugar específico del cuerpo fácilmente identificable y “mostrable” directamente mediante una imagen. Esto explica que muchas de las fotografías médicas entre fines del siglo XIX y comienzos del XX procedieran principalmente de órganos extirpados luego del fallecimiento del paciente, que registraban mediante el apoyo de esquemas las explicaciones de lo ocurrido en cada caso. Se trataba entonces de imágenes producidas para registrar dónde había estado alojada la patología y no fotomicrografías o radiografías que sirvieran de apoyo a la elaboración de diagnósticos clínicos y tratamientos curativos.
Pese a esta clara voluntad positivista de conciliar el conocimiento de la verdad mediante el método científico, con el desarrollo de técnicas precisas y directas de observación y registro, la fotografía científica fue, desde sus inicios, objeto de diversos tipos de manipulación orientados a legitimar de forma nítida y precisa explicaciones de diverso tipo. Esto se percibió con claridad en disciplinas como la psiquiatría, de desarrollo incipiente en la época. En la primera década del siglo XX, Bernardo Etchepare incentivó desde la presidencia de la Sociedad de Medicina de Montevideo la publicación de artículos sobre psiquiatría. En ellos, la fotografía adquiere claramente un rol legitimador del discurso al presentar las imágenes como pruebas de fenómenos cuyas explicaciones, en realidad, respondían a los prejuicios de la época.
La progresiva utilización de la fotografía científica como medio de investigación, diagnóstico clínico y enseñanza de la medicina y la biología deja, por último, algunas interrogantes sobre la relación entre las imágenes, la identidad de los pacientes y su privacidad como individuos. Si bien a fines del siglo XIX las personas cuyos casos fueron tratados como objeto de diagnóstico e investigación eran nombrados mediante seudónimo por los médicos tratantes, las fotografías mostraron de forma directa el rostro de los pacientes hasta muy avanzada la década de 1920, sin importar su estado de deterioro físico y/o psíquico.
Estos diferentes aspectos muestran una relación siempre dual de la fotografía con el conocimiento, dando cuenta a la vez de cambios y mecanismos de legitimación de ciertos valores morales o ideologías de época.