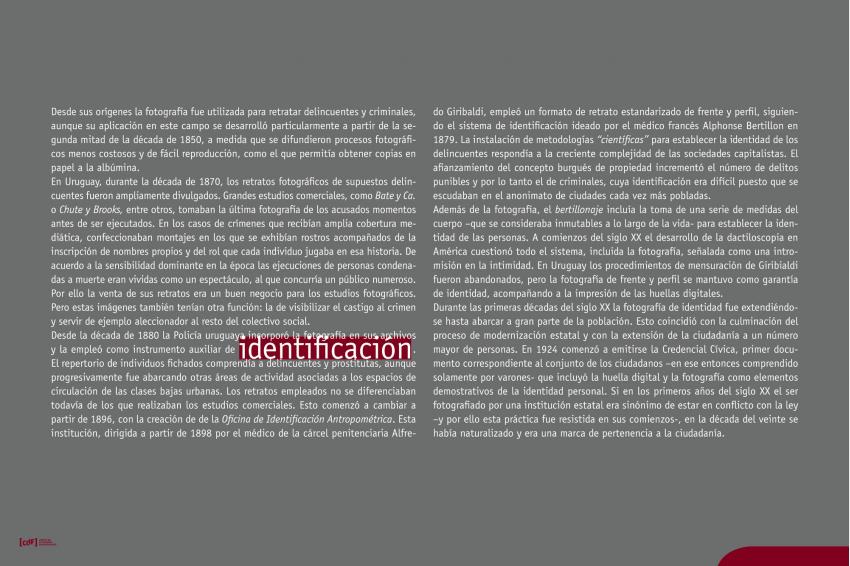Desde sus orígenes la fotografía fue utilizada para retratar delincuentes y criminales, aunque su aplicación en este campo se desarrolló particularmente a partir de la segunda mitad de la década de 1850, a medida que se difundieron procesos fotográficos menos costosos y de fácil reproducción, como el que permitía obtener copias en papel a la albúmina.
En Uruguay, durante la década de 1870, los retratos fotográficos de supuestos delincuentes fueron ampliamente divulgados. Grandes estudios comerciales, como Bate y Ca. o Chute y Brooks, entre otros, tomaban la última fotografía de los acusados momentos antes de ser ejecutados. En los casos de crímenes que recibían amplia cobertura mediática, confeccionaban montajes en los que se exhibían rostros acompañados de la inscripción de nombres propios y del rol que cada individuo jugaba en esa historia. De acuerdo a la sensibilidad dominante en la época las ejecuciones de personas condenadas a muerte eran vividas como un espectáculo, al que concurría un público numeroso. Por ello la venta de sus retratos era un buen negocio para los estudios fotográficos.
Pero estas imágenes también tenían otra función: la de visibilizar el castigo al crimen y servir de ejemplo aleccionador al resto del colectivo social.
Desde la década de 1880 la Policía uruguaya incorporó la fotografía en sus archivos y la empleó como instrumento auxiliar de identificación.
El repertorio de individuos fichados comprendía a delincuentes y prostitutas, aunque progresivamente fue abarcando otras áreas de actividad asociadas a los espacios de circulación de las clases bajas urbanas. Los retratos empleados no se diferenciaban todavía de los que realizaban los estudios comerciales. Esto comenzó a cambiar a partir de 1896, con la creación de de la Oficina de Identificación Antropométrica. Esta institución, dirigida a partir de 1898 por el médico de la cárcel penitenciaria Alfredo Giribaldi, empleó un formato de retrato estandarizado de frente y perfil, siguiendo el sistema de identificación ideado por el médico francés Alphonse Bertillon en
1879. La instalación de metodologías “científicas” para establecer la identidad de los delincuentes respondía a la creciente complejidad de las sociedades capitalistas. El afianzamiento del concepto burgués de propiedad incrementó el número de delitos punibles y por lo tanto el de criminales, cuya identificación era difícil puesto que se escudaban en el anonimato de ciudades cada vez más pobladas.
Además de la fotografía, el bertillonaje incluía la toma de una serie de medidas del cuerpo –que se consideraba inmutables a lo largo de la vida- para establecer la identidad de las personas. A comienzos del siglo XX el desarrollo de la dactiloscopia en América cuestionó todo el sistema, incluida la fotografía, señalada como una intromisión en la intimidad. En Uruguay los procedimientos de mensuración de Giribialdi fueron abandonados, pero la fotografía de frente y perfil se mantuvo como garantía de identidad, acompañando a la impresión de las huellas digitales.
Durante las primeras décadas del siglo XX la fotografía de identidad fue extendiéndose hasta abarcar a gran parte de la población. Esto coincidió con la culminación del proceso de modernización estatal y con la extensión de la ciudadanía a un número mayor de personas. En 1924 comenzó a emitirse la Credencial Cívica, primer documento correspondiente al conjunto de los ciudadanos –en ese entonces comprendido solamente por varones- que incluyó la huella digital y la fotografía como elementos demostrativos de la identidad personal. Si en los primeros años del siglo XX el ser fotografiado por una institución estatal era sinónimo de estar en conflicto con la ley
–y por ello esta práctica fue resistida en sus comienzos-, en la década del veinte se había naturalizado y era una marca de pertenencia a la ciudadanía.